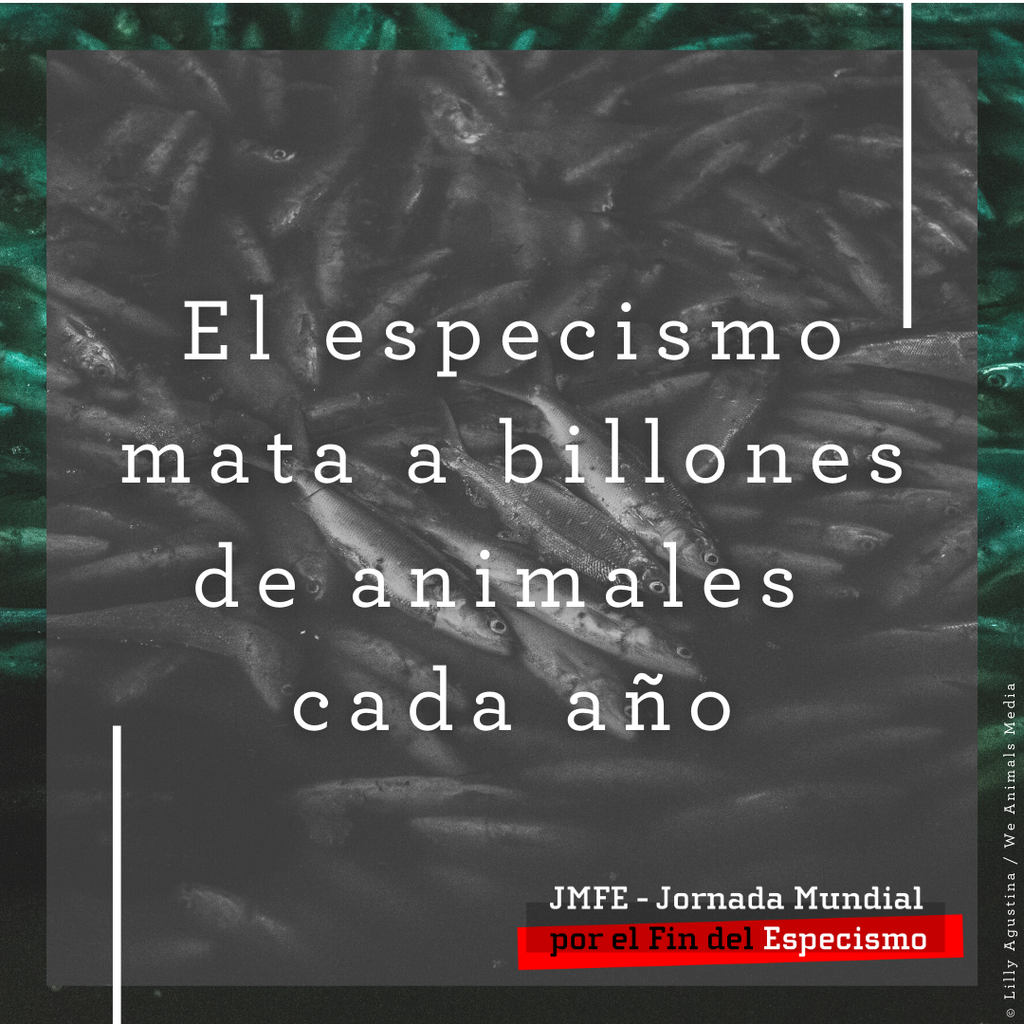Día Mundial por el Fin del Especismo: una mirada ética y humana más allá de la especie
Cada año, a finales de agosto, se celebra la Jornada Mundial por el Fin del Especismo, una fecha que nos invita a detenernos y pensar en algo que muchas veces preferimos no mirar: la discriminación hacia los animales por el simple hecho de pertenecer a otra especie. El especismo, término acuñado en los años setenta por el psicólogo Richard Ryder, describe esa lógica que nos lleva a justificar un trato injusto hacia otros seres vivos únicamente porque no son humanos (Ryder, 1970). Lo curioso es que, al mismo tiempo que la sociedad ha ido rechazando discriminaciones como el racismo o el sexismo, seguimos aceptando como normal una forma de violencia que afecta a miles de millones de individuos cada día.
El comunicado de este año recoge cinco demandas que, lejos de ser radicales, nos enfrentan con una verdad incómoda: reconocer legalmente a los animales como seres sintientes, promover campañas de educación contra el especismo, cerrar progresivamente mataderos y poner fin a la pesca con alternativas laborales para los trabajadores, acabar con la experimentación animal e incluir los intereses de los animales en las políticas ambientales (JMFE, 2024). Más de 130 organizaciones en 20 países apoyan estas demandas. No se trata de un capricho, sino de repensar nuestra relación con los animales a nivel global.
Cuando confrontamos estas propuestas con los datos, la urgencia se vuelve evidente.
En 2023 se sacrificaron más de 85.000 millones de animales terrestres en todo el mundo para consumo humano, según la FAO y recopilaciones de Faunalytics (Faunalytics, 2024). Si añadimos peces y otros animales acuáticos, la cifra supera los 200.000 millones de individuos cada año (Wikipedia, 2024). Solo en la Unión Europea y Noruega, casi 19 millones de animales fueron usados en investigación científica en 2022, y casi la mitad de ellos sufrieron dolor moderado o severo durante los procedimientos (Cruelty Free International, 2023).
Lo más inquietante es que gran parte de la población desconoce estas cifras. Un estudio en Estados Unidos mostró que estudiantes universitarios estimaban que en su país se mataban unos 65 millones de animales al año, cuando la cifra real ronda los 10.000 millones (IJSaF, 2015). Esta brecha entre percepción y realidad no es casual: los mataderos, piscifactorías y laboratorios están diseñados para ser invisibles, y así su dolor queda fuera de la vista y, por tanto, fuera de la mente.
Una mirada más humana hacia los animales
Desde la filosofía, el debate se reduce a una pregunta sencilla: si lo que importa moralmente es la capacidad de sufrir, ¿qué justificación tenemos para excluir a los animales de nuestra consideración ética? Peter Singer y otros filósofos llevan décadas recordando que no hay un argumento sólido que respalde esa exclusión. El hecho de pertenecer a una especie determinada no puede ser criterio suficiente para negar derechos básicos como el de no ser explotado. Lo que queda en evidencia es que el especismo funciona como una forma de discriminación estructural que hemos heredado culturalmente y que nos resistimos a cuestionar porque implica revisar costumbres muy arraigadas. (Singer, Animal Liberation, 1975).
Ahí entra en juego la mirada antropológica. La carne no es solo alimento, sino también identidad, tradición y ritual. En lugares como Argentina o España, el asado o la barbacoa no son una comida más, son símbolos de pertenencia, de masculinidad, de comunidad. Dejar de participar en esas prácticas se vive casi como una traición cultural. Al mismo tiempo, la antropología contemporánea observa un fenómeno contrario: cada vez más personas consideran a sus perros o gatos parte de la familia, lo que se ha denominado familias multispecies. Esto demuestra que nuestras formas de relacionarnos con los animales no son fijas, sino cambiantes, y que la empatía puede ampliar sus límites más allá de lo que antes parecía posible. (Crime Justice Journal, 2020).
La sociología también ayuda a entender cómo se reproduce la invisibilización del sufrimiento animal. No se trata solo de ignorancia, sino de estructuras sociales e industriales que convierten el dolor en un asunto invisible. El propio concepto de ‘complejo animal-industrial’ explica cómo la producción de carne, leche, huevos, pieles y experimentación científica forman un sistema tan normalizado que apenas se cuestiona. Sin embargo, cuando la gente conoce los datos, las actitudes empiezan a cambiar. La conciencia social sobre el bienestar animal ha crecido en la última década, y aunque todavía queda mucho camino por recorrer, cada vez más personas reconocen que nuestras acciones hacia los animales deberían reflejar la comprensión de que también sienten y desean vivir.
El especismo, además, no actúa de forma aislada. Diversos estudios señalan que se entrelaza con otros sistemas de opresión, como el racismo, el sexismo o el capacitismo. Pensar que la lucha por los animales puede desarrollarse de manera separada es una ilusión: las distintas formas de discriminación se refuerzan entre sí y se sostienen en estructuras similares. Por eso, un movimiento animalista verdaderamente transformador debe ser también inclusivo y consciente de otras desigualdades. (Frontiers in Communication, 2024).
Al final, el Día Mundial por el Fin del Especismo no se trata de imponer un modo de vida, sino de abrir un espacio para la reflexión. La pregunta ya no es si necesitamos a los animales para sobrevivir, porque la ciencia demuestra que no,, sino si estamos dispuestos a cambiar costumbres y estructuras que perpetúan su sufrimiento. No es una utopía lejana: en algunos países ya se han aprobado leyes que reconocen a los animales como seres sintientes, cada vez más empresas invierten en alternativas vegetales o en tecnologías como la carne cultivada, y las nuevas generaciones crecen con una sensibilidad distinta hacia otras especies.
El 30 de agosto, más que un día simbólico, es una oportunidad para mirar de frente a una contradicción de nuestra época: declaramos amar a los animales mientras sostenemos industrias que los tratan como mercancías.